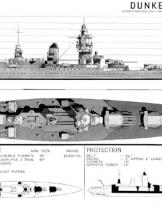En la tarde de 15, junio 1815 terminó una era en la que el dios de la guerra había triunfado sobre los campos de la mitad de Europa, cruzó las olas de todos los océanos y finalmente extinguió su pasión en una llanura trivial de Bélgica. El imperio francés se derrumbó en Waterloo y, finalmente, el inglés, sus enemigos irreductibles, logró poner fin al dominio del "pequeño cabo", pero sobre todo al peligro que representaba para el equilibrio europeo.
Después de la derrota, el emperador todavía tenía alguna esperanza para su futuro: los ganadores, aunque con el corazón lleno de ira, no podían tratarlo como a ningún prisionero. Sin embargo, las expectativas de Napoleón pronto se desilusionaron porque en París alguien había estado preparando durante algunos meses el futuro de Francia. El duque de Otranto y el ministro de policía Joseph Fouché escribieron después de Waterloo: “Fue entonces cuando sentí la necesidad de implementar todos los recursos disponibles derivados de mi posición y mi experiencia. La derrota del emperador, su presencia en París que levanta la indignación general, me coloca en las circunstancias más favorables para obtener de él la abdicación a la que se opuso cuando, en cambio, pudo haberlo salvado ".1. Fouche mintió, ya que había dejado de creer en Napoleón hacía años, sabiendo que su escape de la Isla de Elba no le habría traído nada bueno. Ya durante algunas reuniones de los fatídicos "Cien días", el emperador y el duque de Otranto habían estado en desacuerdo: "Me traicionas, signor duque de Otranto" - Napoleón dijo una vez - "Podrías tomar este cuchillo y hundirlo en tu pecho, sería más justo"2.
Cuando regresó a la capital, por lo tanto, ya estaba decidido: Napoleone, aplastada por la voluntad del Consejo y las Cámaras, firmó su segunda y última abdicación.
Un hombre como Bonaparte, sin embargo, no sabía cómo ceder fácilmente el poder: hasta el final trató de aferrarse a él, incluso proponiéndose a sí mismo como un simple general que seguía al ejército. Nada, sin embargo, podría preservarlo de su triste destino: un exilio en un lugar remoto donde nadie lo hubiera alcanzado y del que ya no podría escapar.
El Junio de 29, después de la reiterada insistencia por parte de Fouché y Talleyrand, los verdaderos directores de orquesta después de Waterloo, persuadió al gobernante caído para embarcarse en Rochefort para un destino aún no especificado. El emperador esperaba obtener una conducta segura hacia los Estados Unidos, pero los británicos todavía lo temían demasiado y no tenían ninguna intención de aceptar las imposiciones.
 Mientras Francia se preparaba para dar la bienvenida al nuevo rey, Luis XVIII, el capitán Frederick Lewis Maitland caminaba con impaciencia a bordo del barco HMS Bellerophon, a la espera de la orden de su superior, el almirante George Keith. Su trabajo era capturar al ogro corso y transferirlo a lugares más seguros. El capitán Maitland tuvo que evitar que Napoleón navegara a los Estados Unidos y lo llevara a Plymouth: aquí se decidiría el destino del prisionero. Ya después de Waterloo, Bonaparte temía caer en manos de los prusianos del mariscal de campo Blücher, por esta razón, cuando su fin parecía inevitable, pidió asilo en Inglaterra. Sin embargo, las esperanzas también se perdieron porque el Primer Ministro, Lord Liverpool, no mostró ningún favoritismo o intención de tratarlo con guantes blancos. El jefe del gabinete, después de exponer el problema al parlamento, pidió a algunos representantes de la Compañía de la India, pidiendo que la administración de la isla de Santa Elena pasara bajo la égida de la corona.
Mientras Francia se preparaba para dar la bienvenida al nuevo rey, Luis XVIII, el capitán Frederick Lewis Maitland caminaba con impaciencia a bordo del barco HMS Bellerophon, a la espera de la orden de su superior, el almirante George Keith. Su trabajo era capturar al ogro corso y transferirlo a lugares más seguros. El capitán Maitland tuvo que evitar que Napoleón navegara a los Estados Unidos y lo llevara a Plymouth: aquí se decidiría el destino del prisionero. Ya después de Waterloo, Bonaparte temía caer en manos de los prusianos del mariscal de campo Blücher, por esta razón, cuando su fin parecía inevitable, pidió asilo en Inglaterra. Sin embargo, las esperanzas también se perdieron porque el Primer Ministro, Lord Liverpool, no mostró ningún favoritismo o intención de tratarlo con guantes blancos. El jefe del gabinete, después de exponer el problema al parlamento, pidió a algunos representantes de la Compañía de la India, pidiendo que la administración de la isla de Santa Elena pasara bajo la égida de la corona.
El hombre que había inclinado a los soberanos de la mitad de Europa a sus deseos, estaba a punto de terminar sus días en una colonia penal británica: un lugar infeliz, azotado por los vientos continuos y la humedad que erosionaría lentamente su ya débil salud. Al ilustre prisionero, a quien el inglés "Bonaparte" se dirigió con desprecio, se le permitió llevar consigo un tribunal reducido a los términos más pequeños compuestos por los generales Bertrand, Montholon, Gourgaud y el Conde de Las Cases.
Después de un tedioso cruce de diez semanas a bordo del HMS Northumberland, El comandante inglés, el almirante James Cockburn, vio el perfil de la costa en el horizonte: Napoleón, por lo tanto, había llegado a lo que será su último dominio. "El pueblo de Sant'Elena" - recordó Las Cases en el famoso Memoiral - "No es más que un camino corto, a lo largo de un valle muy estrecho, encerrado entre dos montañas que dominan una roca desnuda y estéril"3.
 Los oficiales británicos consideraron cuáles eran las posibles casas para albergar al famoso prisionero: Plantation House o la fortaleza de Jamestown, ciertamente no edificios de lujo, pero al menos equipados con algunas comodidades. Los carceleros ingleses, sin embargo, optaron por una solución diferente: Longwood House (foto a la izquierda de 1913), un viejo cobertizo insalubre que, tras una breve remodelación, habría podido albergar al nuevo huésped. Antes de entrar en el infierno, el emperador tuvo el placer de hospedarse unas semanas en casa de William Balcombe, administrador de la Compañía India y padre de la joven y vivaz Betsy, destinada a entrar en el corazón de Napoleón que siempre solía ofrecerle. su amado regaliz.
Los oficiales británicos consideraron cuáles eran las posibles casas para albergar al famoso prisionero: Plantation House o la fortaleza de Jamestown, ciertamente no edificios de lujo, pero al menos equipados con algunas comodidades. Los carceleros ingleses, sin embargo, optaron por una solución diferente: Longwood House (foto a la izquierda de 1913), un viejo cobertizo insalubre que, tras una breve remodelación, habría podido albergar al nuevo huésped. Antes de entrar en el infierno, el emperador tuvo el placer de hospedarse unas semanas en casa de William Balcombe, administrador de la Compañía India y padre de la joven y vivaz Betsy, destinada a entrar en el corazón de Napoleón que siempre solía ofrecerle. su amado regaliz.
En diciembre, la corte imperial deteriorada se mudó permanentemente a Longwood, donde las condiciones de vida estaban muy lejos de las glorias de las Tullerías. El ambiente era pésimo, las habitaciones eran escuálidas y pobremente amuebladas, lo que daba a los huéspedes la triste sensación de tener que cumplir una larga e incómoda sentencia. Napoleón, que no solía desanimarse, alternaba momentos de depresión con estados eufóricos, especialmente cuando se retiraba a su estudio, junto con Las Cases, para dictar sus memorias. Para vencer el aburrimiento, el emperador trató de marcar su día según ritmos precisos de los que no le gustaba salir: almuerzo, cena, algunas caminatas y largas conversaciones con sus ayudantes, recordando glorias pasadas. Sin embargo, el peor mal que azotó a Napoleón fue el insomnio que lo obligó a permanecer de pie durante noches enteras, empeorando su estado de ánimo.
Por lo demás, Bonaparte honró la etiqueta vigente en París: todos tenían su lugar y algo que cuidar. Por el servicio más íntimo dedicado a su persona, también obtuvo la presencia de dos valets de confianza, Marchand y Saint-Denis conocidos como Alì.
La salud de Napoleón, cada vez más frágil cada día, fue mantenida bajo control por el Dr. O'Meara, un buen irlandés que hizo una amistad sincera con su popular paciente. Su benevolencia, sin embargo, provocó la ira del gobernador de la isla, Sir Hudson Lowe, quien desde el día de su llegada, el 16 de abril 1816, intentó en todo sentido hacer del exilio de Napoleón una verdadera tortura. Así comenzó un duelo interminable entre el emperador y Lowe, donde la historia condenó para siempre a la figura ambigua del gobernador inglés: un hombre pobre de intelecto, acusado de ser incapaz y culpable de haber rechazado un puesto en el personal general para convertirse en el Carcelero sádico de sant'Elena. Si la historia carecía de opiniones positivas sobre la cuenta de Lowe's, él seguía siendo la última palabra en la isla: las medidas restrictivas contra el "general" se estaban asfixiando tanto que, a partir de 1819, la salud de la El emperador sufrió un rápido y preocupante declive.

Los diversos boletines médicos, redactados por el Dr. Antommarchi, revelaron un deterioro constante del prisionero que parecía haber perdido su vitalidad habitual, pero lo que es aún más preocupante son los dolores estomacales habituales, que se hicieron cada vez más frecuentes y los medicamentos hacían cada vez menos efecto. Durante su vida, Napoleón sufrió varias afecciones, como disuria y algunos problemas hepáticos graves, pero a pesar de todo esto tuvo una resistencia formidable a la fatiga.4. Solía tomar largos baños de agua caliente para aliviar los dolores de próstata y, a pesar de los consejos de su médico personal, Jean Nicolas Corvisart, nunca perdonó su cuerpo, especialmente durante las campañas militares. Los años que avanzaban y el estrés al que fue sometido durante su carrera, aceleraron su matanza y el clima de Santa Elena le dio el golpe de gracia.
En la noche entre 3 y 4 de mayo, el general Bertrand notó cómo las condiciones de su querido soberano empeoraban: "el emperador a menudo ha cruzado sus manos sobre su vientre, entrelazando sus dedos o manteniendo sus manos abiertas; a veces cambiaba de lugar con la mano derecha, inclinándose sobre el borde de la cama. A menudo con la mano izquierda, tomó el pañuelo para limpiarse la boca después de escupir."5. En ese triste día, el Dr. Francesco Antommarchi y Archibald Arnott, un médico inglés al servicio de Lowe's, le dieron más placebos, pero sin resultados apreciables.
En el 5,49 de la 5 1821 mayo El emperador Napoleón respiró por última vez. Bertrand registró en sus memorias los últimos momentos de la vida de un gran soberano que, justo antes de dejar la vida, murmuró las palabras "a la cabeza del ejército". Ese era el lugar más querido para él. Solo en los momentos agitados de la batalla, entre el fuego y las balas de cañón, Napoleón se dio cuenta plenamente de que era un hombre, un emperador, pero sobre todo un soldado entre los soldados. Dios de una guerra que le dio la inmortalidad en los corazones de sus soldados, pero no la previsión en los tribunales de los políticos, aunque, incluso hoy, hay pocos que logran escapar de su encanto indiscutible.
1 Jospeh Fouché, Memorias, París, Jean de Bonnot, 1967, p. 424.
2 Dominique de Villepin, Los cien días o el espíritu de sacrificio. Roma, Edizioni dell'Altana, 2005, p. 406.
3 Las Cases, Mémorial de Sainte-Helene, París, Bossange, 1823-1824, vol. Yo p. 324.
4 Louis Chardigny, Napoleón privado,Milán, Rusconi, 1989, p. 10.
5 Bertrand, Cuadernos de Santa Helena 1816-1821, Milán, Longanesi, 1964, p. 1336.