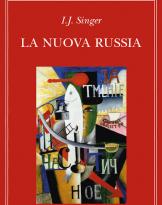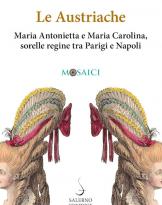La pregunta inicial es la siguiente. ¿Puede una representación cinematográfica renunciar al rigor histórico para hacer la historia espectacular?
En el pasado hemos visto películas históricas producidas con un nivel de precisión realmente excelente, pero es pura ilusión ceñirse a un guión que mantiene la rigidez de los acontecimientos pasados. Los ritmos cinematográficos requieren tiempos diferentes: la historia debe emocionar, arrastrar al espectador a un mundo alternativo y afectarlo emocionalmente. A quienes miran, a menudo profanos, poco importa si un hecho ocurrió en 1700 o en 1723, lo importante es la imagen que lo reproduce.
Para Napoleón, sin embargo, la situación cambia, también porque el emperador francés es uno de los personajes más famosos de la historia mundial. Ha sido objeto de una interminable bibliografía y, en mucha menor medida, de películas cinematográficas de éxito. Pienso en el pastel de carne biográfico del director Abel Gance, o en la magnífica interpretación de Marlon Brando en Desiree hasta lo fantástico (opinión del escritor, una de las mejores) Señor N. donde el decadente emperador en el exilio es interpretado magistralmente por Philippe Torreton. Sin embargo, si dirigimos nuestra mirada a la epopeya de las batallas napoleónicas, es imposible no mencionar la obra de Sergei Bondarchuk con su Guerra e Pace y lo monumental Waterloo donde quien sufrió las astucias del Duque de Wellington (Christopher Plummer) fue un intenso Napoleón/Rod Steiger. Al margen de series de televisión de más o menos éxito, hacía mucho tiempo que no se estrenó en los cines una película dedicada a Napoleón y esta vez se trataba nada menos que de Ridley Scott, uno de los directores más populares de Hollywood.
Un director que celebra su habilidad en las escenas de El Gladiador donde sólo la parte inicial de la batalla valía el coste del billete. En definitiva, la combinación Scott/Napoleone ha creado expectativas realmente altas entre el público de aficionados. A ello se suma el nombre del actor llamado a interpretar el papel del pequeño corso: Joaquin Phoenix, también intérprete de personajes memorables como Cómodo o el más imaginativo Joker. Todos los ingredientes estaban ahí para un éxito en toda regla y, sin embargo, las noticias antes y después de la proyección en las salas de cine se centraron sobre todo en las distorsiones históricas macro que acompañaron al largometraje. Errores - según muchos profesionales - imperdonables, que no admiten excusas.
La película recorre la frenética vida de Napoleón Bonaparte y el espectador es inmediatamente catapultado a los acontecimientos de la Revolución Francesa, con una escena dedicada a la decapitación de María Antonieta. La historia continúa – manteniendo esto hilo común durante toda la película – sobre el encuentro y la enlace entre Bonaparte y Josefina de Beauharnais. Una relación apasionada, intensa, donde el director (o alguien por él) ciertamente se asomó a la correspondencia entre el general y su amada, extrayendo de ella las ideas más lascivas. Es una pena, sin embargo, que Vanessa Kirby, con toda su belleza, parezca mucho más joven que su valiente novio: dar una imagen correcta de la "bella criolla" habría sido de poca utilidad para la película.
Napoleón en Egipto, antes de la batalla de las Pirámides, ordena bombardear la cima para intimidar a los enemigos. ¿Por qué inventarías algo así? Corramos entonces un lamentable velo sobre los motivos que empujaron a Bonaparte a regresar rápidamente a París: aquí las notas se tiñen de rosa, ya que no fue la contraofensiva austro-rusa de 1799 lo que conmovió el alma de Bonaparte, sino la infidelidad de su esposa. El momento adecuado para tomar el poder, un Directorio en mal estado, nada importa comparado con los celos y los pecadillos de una mujer que –y ella lo sabía bien– supo ser bastante alegre desde el principio. Sobre el golpe de Estado del 18 de Brumario, el director americano fue más veraz, retratando a un Napoleón inseguro, golpeado por la Asamblea y protegido por su hermano Luciano. Marengo, el episodio que selló el poder del primer cónsul en Europa, ha desaparecido por completo, como tampoco queda rastro de las primeras campañas italianas que lo llevaron a la fama.
Los combates continúan con una transposición singular de la conocida batalla de Austerlitz: un campamento francés aislado, con soldados atrincherados, que luego se lanzan contra el enemigo con la bayoneta calada. Basta con mirar las escenas de Waterloo, una película producida con los medios disponibles en 1970, para darnos cuenta de que se podría haber hecho algo mucho mejor. La escena del lago helado (en realidad era el Satschan Meer) pone el acento en un episodio francamente marginal en comparación con todo el plan táctico de Napoleón.
La continuación de la película se centra en la búsqueda frenética de un heredero del Imperio, el transporte de Giuseppina, incluidas las escenas de sexo, y el dramático divorcio (con una bofetada a la ex esposa). Un emperador (muy pobre escena de coronación) solo en alma y persona, rodeado de la nada: personajes extraordinarios que lo acompañaron a lo largo de su carrera han sido completamente olvidados y nunca mencionados. Sólo el ministro Talleyrand encuentra espacio, pero se adapta a su malformación y oportunismo, pero también su madre Letizia está preocupada por la prolificidad de su hijo. La campaña rusa pasa bastante rápido con el escenario del incendio y la dramática retirada, luego, con un salto en el tiempo, pasamos a la abdicación de 1814, Elba y el regreso a Francia.
En Waterloo comienza la apoteosis decadente no sólo de Napoleón, sino de la película misma. La de Waterloo fue una batalla compleja; Scott lo concibe como una línea de soldados ingleses atrincherados -como La Somme en 1917- y una carga de caballería con el propio Napoleón galopando con la espada desenvainada persiguiendo al enemigo. ¡Pero eso no es suficiente! ¡Un francotirador de chaquetas verdes apunta al hombre del caballo blanco, símbolo de Francia, y le perfora el legendario sombrero con un tiro fallido! Quizás ese episodio estaba en la mente del director, o mejor dicho, le hubiera gustado que las cosas terminaran así. Quizás con Napoleón caído, sangrando, ante la puerta de madera de Hougoumont o atravesado en combate singular por el duque de Wellington. En este sentido, al final, a bordo del barco que lo llevaría a Santa Elena, se produce el encuentro idílico y tremendamente de ciencia ficción entre el emperador y el duque, como Al Pacino y De Niro en la mesa del bar de la película. El Heat. En el último plano de esta incoherente puesta en escena, Napoleón se desploma ante el interminable panorama acuático de la isla. Una manera apresurada e indigna de terminar una epopeya que hubiera merecido mayor énfasis y algo más de reflexión. Los créditos finales se centran en las batallas y el recuento de cadáveres de las guerras napoleónicas, condenando al olvido todo lo que Napoleón significó para Europa y el mundo. Probablemente a los estadounidenses les importe mucho este tipo de cálculos, siempre imaginando o esperando encontrar a alguien que lo haya hecho peor que ellos: pero no hay competencia y nadie les quita el récord de muertes inútiles sin haber dado nunca nada.
Al salir de la habitación, la decepción pesa mucho, sin embargo es imposible no pensar en un hecho incontrovertible en la carrera de Napoleón. A lo largo de su vida política, el emperador francés siempre ha demostrado una gran capacidad para cambiar los acontecimientos en beneficio personal. Precisamente la narración distorsionada de la batalla de Marengo marcó el inicio de esta modus operandi que transformó a Napoleón en un genio de la comunicación. Las representaciones iconográficas son, pues, un paso más hacia un acalorado culto a la personalidad: pinturas que representan al héroe de Francia como un nuevo Aníbal en los Alpes, o un "soberano hacedor de milagros" que tiende su mano a las víctimas de la peste en Jaffa. Una serie de episodios empaquetados. ad-hoc para honrar su ambición, su magnificencia y su descomunal ego. No hablemos de los Boletines de la gran ejército para quien se acuñó el famoso dicho: “miente como un boletín”.
Desgraciadamente, sin embargo, la tarea de una película histórica es otra: ofrecer al público una imagen lo más veraz posible del personaje o del acontecimiento, sin sentir la necesidad de llenarla de episodios mendaces, extraños e infundados. En esto ya pensó Emmanuel de Las Cases en 1823 cuando entregó a la imprenta el famoso libro Memorial de Santa Elena, un best seller de época en el que Napoleón contó la última versión de su vida. Ridley Scott se midió con un tema más grande que él mismo, demostrando que el poder del cine estadounidense, con sus infinitos recursos y medios informatizados, tropieza con cuestiones que exigen respeto, profundidad y coherencia escénica. La historia es algo muy serio y quien la represente -en cualquier medio de comunicación- tiene una gran responsabilidad. De todo lo demás, incluida la manipulación, la política ya se encarga de ello.
Paolo Palumbo